POR DAVID LORÉN BIELSA
Año 1850. Bosques de Brecon, Gales, Reino Unido.
Las llamas acarician el caldero, cuyo contenido burbujea lanzando hacia la estrellada noche su aroma a modo de reclamo. Los tres soldados no pueden evitar salivar ante tan deliciosa invitación.
Un chaval menudo, que no puede tener más de doce años, de cabellos muy rubios y rizados con unos ojos de azul aguamarina que le confieren un rostro angelical, es quien remueve la sopa con un cucharón.
—¿Quién va? —pregunta el mozuelo con una voz vivaracha.
—Soldados, querubín —contesta el mayor de los tres hombres al percatarse del aspecto del niño—. ¿Acaso no ves los uniformes o los fusiles que portamos?
El improvisado campamento en mitad del prado lo forman no solo la campestre cocina, sino también dos tiendas —una más pequeña que la otra—, así como dos caballos. Uno de ellos, de color ceniza, es robusto y de gran tamaño, de los que habitualmente se usan para el tiro, aunque no haya carro alguno. En cuanto al otro, se trata de una esbelta yegua negra como el cielo nocturno.
La noche es muy luminosa, con una elegante luna creciente decorando el firmamento, por lo que ven que la primera línea de árboles del frondoso bosque no queda lejos. Aun así, a pesar de los indicios que indican que el grupo debe de ser como mínimo de dos personas, no hay ni rastro de quien acompaña al niño.
—Tenía que preguntar —aclara el niño mirándolos con las llamas reflejándose en sus claras pupilas—. Los caminos no son siempre seguros, aunque los patrullen los soldados de la Reina. Podrían ser ustedes delincuentes disfrazados.
Los tres hombres se miran y se ponen a reír, acto seguido se acercan a la lumbre.
—Huele que alimenta —dice el más joven de ellos.
—Pues siéntense, ya que he hecho de más. Seguro que llega para todos.
Coge tres cuencos de dentro de una bolsa de arpillera y los reparte. Después, con el mismo cucharón con el que removía el interior del caldero, va sirviendo una ración a cada uno. Entre el caldo identifican no solo verduras, sino también carne tierna; tanto, que se separa del hueso con facilidad. Comienzan a devorar el contenido sin muchas ceremonias.
—¿Y tu acompañante? —pregunta, con la boca llena, el único soldado que hasta el momento no ha hablado.
—Una dama —contesta el niño con rapidez—, aunque soy yo el que la acompaña a ella. Es mi señora y yo le sirvo.
—¿Es que es una noble o algo así? —pregunta el más mayor sin poder ocultar su interés.
—Creo que no, pero es cierto que siempre la trato como si lo fuera, puesto que ella ordena y yo obedezco. La sirvo: me encargo de los caballos, de montar y desmontar el campamento, así como de comprar víveres y asegurarnos el sustento.
—Pero viajáis vosotros dos solos —concluye el más joven—. Sin escolta ni nada.
Lanza al resto miradas cómplices.
—No la necesitamos o… al menos, nunca la hemos necesitado.
—¿Y qué hacéis en este lugar tan apartado? —pregunta el tercero con una mueca burlona, para acto seguido llevarse una cucharada a la boca—. Deberíais saber que no es seguro —asevera tras engullir.
—Sí, bueno, hemos oído los rumores —asegura el niño—. Aquellos que hablan de que el bosque escupe todo tipo de criaturas demoníacas. Al fin y al cabo, eso hace aquí el ejército, ¿no?, asegurarse de que ninguna se escapa y se acerca a las poblaciones cercanas. Pero es inevitable leer todo tipo de historias en los periódicos sobre ataques salvajes y horrendos, o desapariciones sin explicación alguna. Yo creo que sí, que algo sale de ese bosque regularmente y por eso es necesaria su presencia, caballeros, para evitar que el mal se extienda.
—Te gusta hablar, chaval, demasiado. —El mayor echa un trago de una bota de vino que le acababa de acercar el aludido—. Pero no has contestado la pregunta. ¿Qué hacéis?
—Mi señora viene regularmente a este lugar, se ve que es donde se perdió el rastro de una amiga suya hace, ahora ya, diez años. Por cómo habla de ella creo que la consideraba una hermana, y que la quería muchísimo, por eso nunca ha superado la desaparición. Cuando eso sucedió, yo aún no la servía, pero sé que ella viene cada aniversario del suceso, se adentra en el bosque, busca alguna pista y se va cuando cree que no va a encontrar nada. Hasta donde yo sé, nunca lo ha hecho. Se llamaba Elisabeth Seacaid, la desaparecida —aclara cuando ve que los soldados lo miran con la incomprensión dibujada en sus rostros.
—¿Debería de sonarnos? —pregunta el joven—. No le veo sentido a buscar a alguien que desapareció hace tanto.
—Eso mismo pienso —corrobora el niño—, y se lo digo. Porque yo con ella tengo confianza como para decirle lo que pienso, no crean que porque es mi señora no…
Una voz tan femenina como segura de sí misma le interrumpe.
—¿Tienes que hacerte el fanfarrón delante de ellos? ¿Es porque son soldados?
Los tres hombres se giran sobresaltados; no la han visto, ni escuchado, acercarse en mitad de la noche. No reaccionan ni para ponerse en pie, tal como marca la etiqueta, y se quedan pasmados ante la presencia de la mujer, que se encaja, como si se le hubiera movido, una gorra negra con un pompón bermellón en la parte superior, de corte balmoral, típica de las tierras escocesas.
—Isobel Shadden —se presenta.
A pesar de ser todavía joven, ya que aparenta tener unos treinta años, parece alguien de sobrada experiencia. Una cicatriz surca la blanquecina piel de su rostro, desde la sien derecha hasta casi la barbilla, que no empaña su belleza; más bien al contrario, le confiere un carisma inusitado. Una trenza larga y pelirroja le cae por la espalda, color que es una prueba de su ascendencia de las tierras altas. Sus ojos, avellana, delatan fuerza, ingenio y determinación. El conjunto lo completa una casaca granate con elegantes bordados en negro, pantalones cómodos y unos botines a juego de escaso tacón. Por encima viste un abrigo largo de color oscuro.
—Somos… —balbucean al unísono los soldados—. Nosotros…
—Soldados hambrientos, por lo que veo —finaliza ella la frase con una sonrisa—. ¿Han comido suficiente? Si lo desean pueden repetir. Seraph —entienden que es el nombre del niño— puede servirles cuanto quieran, nos encanta ayudar a los soldados de su Majestad la Reina cuando estamos en el camino.
Los tres comienzan a eructar al mismo tiempo, llevándose las manos al estómago.
—Muy generosa, pero estamos llenos —dice el más mayor—. Muy llenos.
—Es una receta muy especial, ¿verdad, Seraph? —Le pone una mano en el hombro y le obliga a retirarse hacia atrás.
—Sí, muy especial, ya lo creo, y además apesta que no veas —asevera este mientras obedece la indicación, alejándose de la lumbre.
Los tres soldados se tiran al suelo entre fuertes retortijones, al mismo tiempo que sus rostros se congestionan por el dolor. Entre estertores, la piel se les oscurece, aja y arruga, para después comenzar a abrirse. Bajo aquel disfraz humano, comienzan a vislumbrarse tres seres monstruosos. Sus manos se convierten en garras, su mandíbula se ensancha y alarga, apareciendo a su vez amenazantes colmillos, y sus ojos se encienden con un rojo brillante.
Aunque lo intentan, no tienen oportunidad de levantarse, ni de atacar a la que comprenden que va a ser su cazadora. La mujer, bajo el abrigo, desenfunda dos revólveres de cuatro cañones dorados cada uno y cargador de tambor de ocho proyectiles, que usa para descerrajarles, de forma rápida y certera, varios disparos en la cabeza. Dos para cada uno, tres balas por pistola.
Tras dejar que el humo de los cañones se disipe, enfunda y camina entre ellos para asegurarse de que ninguno ha sobrevivido.
—Malditos metamorfos —espeta agachándose al lado de uno—. Odio los que pueden aparentar ser humanos.
—¡Claro! —Seraph suelta una carcajada—. Los que aparentan ser demonios son mucho más fáciles de distinguir.
Ella le mira con cierto reproche, aunque acaba sonriendo.
—Así que la fórmula ha funcionado.
Le da una patada al caldero para volcar su contenido; es verdad que huele francamente mal. Cuesta no vaciar el estómago con el hedor que emana de él.
—Ya lo creo, han venido como moscas a la miel, porque para ellos se ve que esto es una delicia. Parece que la bruja esa del carruaje no nos ha engañado.
Ambos hacen rodar los cuerpos, cuya carne empieza a deshidratarse confiriéndoles el aspecto de una momia, para que queden sobre la hoguera. Comienzan a arder, lo que hace que el desagradable olor de la zona empeore todavía más. Es evidente que no podrán dormir cerca de allí.
—Bueno, ¿dónde has quedado con esa mujer? —pregunta Isobel.
—Ahora que lo dice, no he quedado con ella. Me ha dado la fórmula para que la probáramos, eso es todo.
Tal como el niño comienza a desmontar el campamento, escuchan el relinche de dos caballos de tiro, tan negros —corroboran al verlos— como el carromato del que tiran. Lo conduce un hombre mayor y corpulento de mirada cetrina.
Se detiene cerca, en el camino, así que se acercan. La puerta se abre y aparece una señora en la cincuentena con la típica estampa de una bruja romaní.
—Bien, Venatora, parece que decía la verdad —dice con una voz afónica y carrasposa, pero directa.
—Lo mismo digo, señora —responde Isobel—. Su brebaje ha funcionado. Ha atraído a estos demonios, que habían tomado el aspecto, ropajes y armas de una patrulla pequeña, cuyos dueños supongo que estarán muertos no muy lejos de aquí.
—Ya los encontrará otra patrulla por la mañana, si es que eso importa. Si no, pues su carne será aprovechada por los animales carroñeros. Regresará a la Madre, como todo.
Aquella idea le hace pensar en su mejor amiga, Elisabeth Seacaid, desaparecida diez años atrás en aquellos mismos bosques. Puede que ella hubiera acabado de la misma forma, alimentando a cualquier bestia carroñera. Sacude ese pensamiento de su mente y decide centrarse en su conversación con la gitana.
—De acuerdo, señora. ¿Qué es lo que quiere de mí? Me ha buscado y puesto a prueba, así que hable.
—Es directa, joven, muy directa. Me gusta.
Chasquea la lengua y la mira con unos profundos ojos oscuros, como si siguiera calibrándola. Pero enseguida continúa.
—Le sigo la pista a un peligroso demonio y sus pasos me llevan hasta Birmingham, donde se ha instalado. Pero necesito ayuda para acabar con él, ¿y quién mejor que una Daemonium Venatora?
—¿Y por qué va tras él?
—Eso es entre ese ser y yo, pues es algo personal, y nunca hablo de mí. Creo que me entenderá, intuyo que usted también es de las que tampoco desvelan sus asuntos privados.
La cazadora de demonios asiente, dándole la razón.
—Pero necesito saber a qué nos enfrentamos.
—A algo muy peligroso, Venatora. Hablamos de un demonio de la lujuria.
Seraph tiembla de pies a cabeza al oírlo y luego mira a su señora. Isobel Shadden permanece fría e impertérrita. Si aquella información le supone la menor tribulación, no lo aparenta.
Un relato de David Lorén Bielsa para Revista Vaulderie. Todos los derechos reservados por el autor.
Ilustración de Guilherme Marconi: guimarconi.artstation.com
SOBRE EL AUTOR:
Si quieres saber más del autor, puedes visitar su página: https://losmundosdelemperador.wordpress.com/
Si tienes un relato olvidado y quieres que lo publiquemos, estas son las bases de la convocatoria permanente: RELATOS OLVIDADOS.
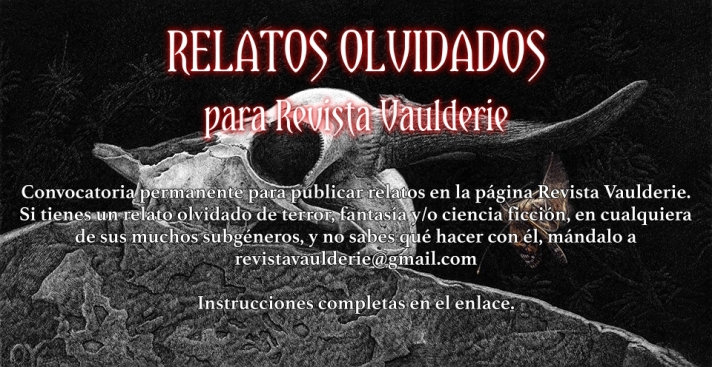
Una respuesta a “LA VENATORA”